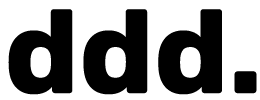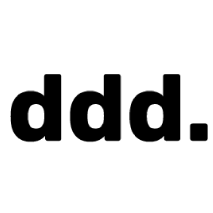II. Mitos y taumaturgias del debate
1.EL MITO DE LA RELACIONALIDAD. La creencia de que la vivencia directa del arte realice las dinámicas relacionales que conforman la hipocresía sistémica y gestáltica de la era psi. De aquí el tic lingüístico de definir esa vivencia como un “encuentro”; de aquí, también, la convicción ridícula de que la mejor manera de entender una obra de arte escénico sea de entenderla como un “encuentro con el artista” y acto seguido perfeccionar el entendimiento “encontrando al artista”. Basado en una campaña masiva de socialización del comportamiento artístico (que agasaja al público tratándolo de artista potencial, y amedrenta al artista persuadiéndolo de la oportunidad de ser más social y sociable), en la cual intimidad y publicidad van provechosamente de la mano, el mito de la relacionalidad excluye a priori cualquier posibilidad de considerar la obra de arte más que como el medio de una comunión auspicada y obligatoria (que es en resumidas cuentas “comunión con la Cultura”); el vehículo de un contacto benéficioso. Excluye, en suma, cualquier sospecha ansiógena de que la obra esté allí como un obstáculo, una traba, un escándalo (el eskandalon griego: la piedra en el camino) en la carretera de doble sentido, en la ruta socializadora donde público y artista proceden con demasiada rectitud como para chocar.
2. EL MITO DE LA SINCERIDAD. La creencia de que, siempre y cuando la obra adolezca aún de cierto cociente de ficcionalidad, ilusión, engaño o tergiversación, el encuentro con el artista despeje todo fantasma y toda sospecha. Sea, en suma, la circunstancia confesional en la que un público supuestamente sincero ofrece sus sentimientos a flor de piel, sin mediar inútiles elucubraciones, a un artista supuestamente sincero, que ha decidido no callar ni esconder nada de su proceso de creación y de sus buenas intenciones. Bondad a raudales. Lo que el mito de la sinceridad excluye a priori es la simple opción, para el artista, de ser mentiroso y de declararse tal precisamente allí donde es normativo fingirse sincero. La aburrición marmórea de los aftertalks tradicionales depende en buena medida de esta lógica de grupo de autoayuda, cuya amabilidad estructural es pretender que el rey se proclame públicamente desnudo al igual que el público de quienes los interpelan vestidos.
3. EL MITO DE LA INMEDIATEZ. La creencia, construida sobre la deslegitimación de siglos de reflexión teorética, de que social y existencialmente útil sea sólo la teoría que se comparte con los demás espectadores tres minutos después de que haya bajado el telón; creencia, en resumidas cuentas, de que el discurso no tiene valor mientras no sea una experiencia, y de que nada es experiencia mientras no se dé en los marcos oportunamente asignados para proporcionar un aval público al higiénico morbo que es tener experiencias. El mito de la inmediatez revoca cualquier alianza previa entre discurso y distancia (espacial, temporal, física). La paradoja de este mito es que suministra el impagable beneficio del consumo discursivo inmediato como epítome, apoteosis del concepto de mediación cultural. El mito revela en suma el génesis siniestro de la mediación tal y cómo la entienden los operadores del sector: nace de un horror vacui y de la impelente necesidad de llenar un intermedio de espacio, tiempo y significado). Resultado: el público puede ser objeto, destinatario y usuario de la mediación, pero bajo ningún concepto mediador él mismo. Los medios de la farsa de la mediación se sustraen a su jurisdicción. No tiene de hecho ningún control sobre la formalización, la temporalidad, la espacialidad del debate. En esos espacios, al contrario, se le invita encarecidamente a desinhibirse dentro de un dispositivo concebido ergonómicamente para el despliegue de su sinceridad. El aftertalk sería en suma un dispositivo banalmente regresivo: su ofrenda de desinhibición esconde, de hecho, una finalidad inhibidora y disuasiva.
4. EL MITO DE LA UTILIDAD. La creencia de que el debate sea generalmente útil: valiosa ocasión para cada miembro del público de “entender la obra”; momento loable de socialización alrededor de una común experiencia espiritual; insustituible herramienta de mejora personal y creativa para el artista, que será aceptado sólo mientras se declare interesadísimo en las aportaciones del público a su aventura creativa. La primera consecuencia directa de este mito es la morbosa insinceridad del bord de scène , que excluyendo a priori toda sospecha de que los espectadores puedan decir cosas simplemente estúpidas, excluye a priori la libertad soberana del artista de no admitir injerencias de perfectos extraños en las razones y en los modos de su práctica artística. Otra consecuencia directa de un mito que autoriza sólo y únicamente la crítica constructiva es la correspondiente deslegitimación de toda crítica destructiva, por mucho que una crítica de este segundo tipo parezca, en ciertos casos, extremadamente urgente. El debate no puede ser sede de enfrentamiento y embate: no está allí para averiguar la calidad de la obra acorde a la recepción del público, sino para publicitar ceremonialmente una calidad ya ratificada por el hecho de merecer que se la devane en mil chácharas. El resultado es que quienes detesten la obra/proyecto/performance, por lo general no osan expresar su desconcierto en el debate, o simplemente no se quedan a debatir.
5. EL MITO DE LA ESPECIFICIDAD. Este mito reúne varias supersticiones. La creencia, primero, de que ciertos sectores de la creación, sobre todos los más desfavorecidos por el mercado (la danza contemporánea encabeza este apartado) son elementos imprescindibles del bagaje cultural de cada uno. Se excluye a priori la posibilidad de que el sujeto adulto pueda simplemente no estar interesado en una categoría específica de las artes escénicas; se subraya, al contrario, la urgencia de afianzar a un público, entrenando el mismo sector de público a consumir géneros ajenos a su dieta de consumo (para equilibrarla), a persuadiéndolo de que el único consumo “equilibrado” del género en cuestión es de hecho masivo y exhaustivo (si la Cultura no es adictiva como cualquier ámbito de consumo, no es cultura). . Segundo, la creencia de que la única manera de entender cierto lenguaje (de nuevo, la danza contemporánea constituye un ejemplo excelente) sea adquirir, en lo que lo concierne, cierta soltura metadiscursiva. La consecuencia teorética de esta convicción es convertir la danza en una especie de problema del que siempre resulta terapéutico (por no decir catártico) hablar. Tercero, la creencia de que un consumo elevado de danza constituya un medio preferente para adquirir la soltura metadiscursiva que he descrito: que, en suma, la cultura general de cualquier espectador (en la que se aglutinan anárquica y felizmente factores de todo tipo, y que podría prescindir de una amplia frecuentación de cierto género) no autorice a hablar con propiedad de una pieza de danza contemporánea, ya que sólo el usuario que ha navegado por ese lenguaje específico y que lo ha en diferentes aspectos “experimentado” (pese a ser a menudo muy ignorante sobre cualquier otro sujeto) parece autorizado a juzgarlo debidamente. Para en suma seguir con el ejemplo de la danza contemporánea, el espectador codiciado por la mediación es el que, teniendo una experiencia directa y extensa de la danza como “momento de la experiencia en sí”, ha madurado la (in)competencia específica, es decir la simulación de inocencia necesaria para intervenir en el debate sobre danza. Con su sensacionalismo y con su “emocionalismo”, el debate es “vivencia sucedánea de la danza en cuanto vivencia”. En este momento no se sabe imaginar ninguna “escuela del espectador de danza” que incluya talleres prácticos a raíz de esta idea tautológica de experiencia cultural. Hay sólo dos categorías de espectadores que el debate actual excluya a priori: el espectador “realmente” inocente por falta de un entrenamiento discursivo y experiencial específico (sus preguntas y observación serán saludados por una salva de risas); y el espectador “realmente” culto por exceso de un entrenamiento no específico de la sensibilidad y del discurso gracias a consumos artísticos muy diversificados (sus elucubraciones y argumentaciones serán recibidas con impaciencia). Haber leído novelas rusas debería capacitar el comentario sobre danza como e incluso más que haber “vivido” la intensa experiencia inclusiva de un taller de danza. La convicción opuesta (que es la vigente) comporta una ofensiva deslegitimación intelectual de ese público que, por definición, debería sustraerse a cualquier sectorialidad; y fomenta la complacencia pornográfica que se desprende de la gran mayoría de debates actuales, convertidos todos ellos en pequeños festivales de papanatismo, competencias a media, categorías críticas de baja intensidad y terribles sobrevaluaciones. Desfiles en los que los únicos adultos que tendrían las herramientas para desenmascarar la pose de desnudez del rey son silenciados o están ausentes; manifestaciones corales de una exquisitez conceptual de pacotilla que recuerdan el postureo léxico puesto al caldo por Molière en Les précieuses ridicules.
6. EL MITO DE LA COMUNICACIONALIDAD. La creencia de que la praxis (poética) y el discurso (estético) puedan alimentarse sólo de un diálogo (el after-talk es el escenario preferente de este diálogo), porque existe entre ellos una relación. Se excluye a priori que, sin dejar de ser dialéctica, la supuesta relación entre teoría y práctica pueda no ser necesariamente dialógica. Se infravalora a priori la grandeza de una historia —de la praxis y del discurso— fructuosamente dominada, hasta el giro posmoderno, por cierta asimetría, cierta sigilo y, si acaso, cierta desconfianza recíproca. Este estilo fecundo de no-colaboración queda completamente barrido por la benevolencia institucional del debate actual, y por el triunfo de lo dialógico sobre lo analógico o paralógico (que es también un triunfo de la causalidad sobre el azar). El resultado es que, lejos de cumplir, por lo general, su tarea declarada, que es refrendar la comprensión de la obra de arte desplegando su potencial real de discursividad (que sólo se despliega con preguntas necesarias sobre problemas reales y, si acaso, con afirmaciones tajantes sobre lagunas evidentes), el after-talk tiende a cumplir únicamente con su tarea no declarada (y por supuesto fundamental), que es producir evidencias de una comunicación virtuosa entre la sensiblérie estética del público y la sensibilidad poética del artista. Para que esta comunicación no corra ningún riesgo de derivar a una dialéctica sustancial, es fundamental que guarde cierto carácter fático –asertivo (o simplemente fatuo) y estrictamente performativo. El verdadero mensaje del acto de palabra que el espectador desinhibido y motivado gasta en el debate viene sustancialmente a ser: "Estoy haciendo bien intencionadamente el gesto de hablar en este performance del habla como acción socio-cultural". El mito siguiente profundiza en este aspecto.
7. EL MITO DE LA EXPERIENCIA. Es la creencia de que el territorio del conocimiento, de la comprensión, e incluso de la contemplación artística, coincida perfectamente con el territorio de la experiencia. Sin embargo, la posmodernidad tardía no concibe la experiencia más que en términos performáticos (de inmediatez, de irrepetibilidad, de inmanencia, de contingencia, de presencia). El resultado es que, pese a ser una circunstancia discursiva, el debate, tal y como se despliega en la actualidad, consta fundamentalmente de gesticulaciones discursivas. No es casual que la jerga de la programación francesa lo incluya entre las así llamadas “actions artistiques”, no se sabe bien si para avalar el principio de que la obra de arte no expresa en sí un cociente satisfactorio de “acción”, o si para refrendar el prejuicio de que el discurso no tiene a su vez valor si no se fantasea como “acción”. La experiencia pasa a ser, de esta forma, la única garantía de un correcto metabolismo del significado. Queda excluida a priori cualquier sospecha de que el lugar más apropiado para ese metabolismo sea la ausencia, la soledad o la inacción. Queda también excluida la mera eventualidad de que una opinión articulada y útil alrededor de la obra se produzca tras un tiempo totalmente imponderable de re-pensamiento. La segunda consecuencia del mismo mito es la temible predisposición de los artistas a apersonarse en el after-talk no ya con un discurso idiosincrásico (y, si es honesto, casi siempre incomprensible o inaceptable) sobre la poética de la obra, sino con una crónica edificante de su experiencia artística como campo de fragilidades, provisionalidades y conatos: de dicha experiencia artística, por supuesto, la obra se presenta (o finge presentarse) como un puro trámite. La dramaturgia básica del debate queda así definida como la simulación de performance sincero en la que un público entrenado a fingirse seguro de sí dialoga con un artista entrenado a fingirse inseguro.
Autoria: Roberto Fratini
El contingut col·lateral II. Mitos y taumaturgias del debate forma part del arxiu multimèdia del projecte.